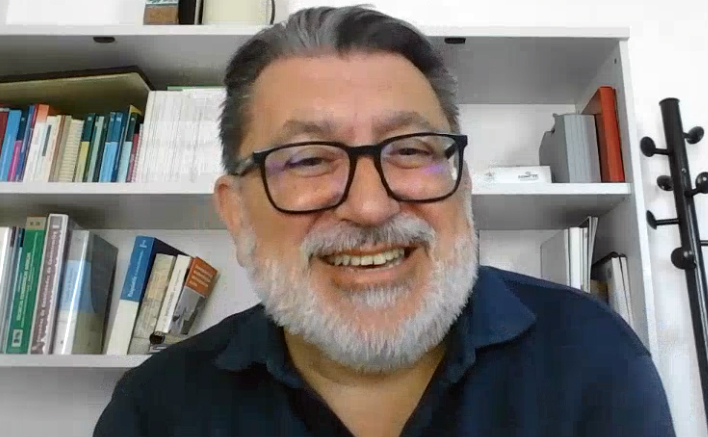
Enric Aragonès se estrenó el pasado mes de mayo como nuevo coordinador de la Unidad de Apoyo a la Investigación (USR) Tarragona-Reus, en sustitución de Francisco Martín. Asegura que este nombramiento era “la evolución natural”, después de haber empezado su carrera investigadora desde abajo en la USR, como becario predoctoral. Desde hace años lidera el grupo de Salud Mental y Atención Primaria del IDIAPJGol, que agrupa investigadores de la USR de Tarragona-Reus y también de Barcelona, una colaboración interterritorial poco común en el Instituto.
Aragonès mantiene su actividad asistencial dos días a la semana, en el CAP Constantí, algo que considera clave para mantenerse conectado a la realidad y seguir formulando preguntas que generen nuevos proyectos de investigación. Afirma que la investigación proporciona una mirada crítica y ayuda a entender cómo muchas veces “es difícil trasladar la sagrada evidencia científica a la vida real”.
Cuando se quita la bata blanca, se pone un delantal de cuero y se encierra en su taller para hacer escultura. Suya es la figura “Puertas abiertas al conocimiento”, creada para el 25º aniversario del IDIAPJGol. Tiene una buena colección de esculturas hechas con hierro y otros materiales, muchas de las cuales han sido expuestas en exposiciones colectivas.

Aragonès junto al director del IDIAPJGol, Josep Basora, al lado de la escultura «Puertas abiertas al conocimiento»
¿Qué balance haces de estos primeros meses en el cargo?
Llevo más de veinte años vinculado a la USR. Empecé a investigar seriamente en el año 2000. Entonces la USR y el IDIAP como institución acababan de nacer. Toda mi carrera investigadora ha estado muy vinculada al IDIAP, donde he pasado por todas las etapas: investigador predoctoral, receptor de becas de proyectos, intensificaciones, y recientemente una ayuda para realizar una estancia en el extranjero… Ser coordinador de la USR era lo que me faltaba. Creo que es un paso natural, y me hace mucha ilusión.
¿Cómo ves la investigación en el territorio?
La USR de Tarragona-Reus siempre ha sido muy activa y productiva, tanto en resultados como en implementación, y mi objetivo es mantener ese nivel. Tenemos la suerte de contar con profesionales comprometidos con la investigación y con una gerencia del ICS muy sensible al ámbito investigador. La idea es mantener este alto nivel de calidad científica y seguir consolidando las buenas relaciones y apoyos con la gerencia.
¿Qué os hace singulares?
Tenemos varios proyectos. Hay una línea muy consolidada de prevención de la diabetes, que logró uno de los primeros proyectos internacionales del IDIAP. Otra línea con mucho potencial es la de calidad y seguridad del paciente, impulsada por Montse Gens, que es un ejemplo de investigación en acción, ya que ha permitido desarrollar los sistemas de seguridad del paciente y garantías de calidad en la atención primaria en toda Cataluña. También está el grupo de enfermedades respiratorias, liderado por Paco Martín, que aborda estas patologías desde varias perspectivas. Las más recientes son el tabaquismo y la influencia de la nutrición, lo que ha favorecido muchas colaboraciones con la Universitat Rovira i Virgili. Y por supuesto, el grupo de salud mental, que coordino yo mismo, con una larga trayectoria. La novedad es que nos hemos fusionado con el grupo de salud mental de Barcelona, con el que ahora compartimos muchas iniciativas, energía, recursos e ideas. Esto hará nuestra investigación más eficaz.
¿En qué estáis trabajando ahora en el grupo de salud mental?
En los últimos años hemos trabajado en el proyecto MESTRAL. A raíz de la pandemia de COVID-19, se vio la necesidad de abordar la salud mental de los profesionales y el burnout. Se identificaron necesidades y desde la Atención Primaria del ICS surgió la iniciativa de poner en marcha un programa de intervención para mejorar el bienestar emocional y prevenir el burnout. Se trataba de una intervención psicoeducativa llevada a cabo por psicólogos comunitarios que acababan de incorporarse al sistema. Desde el IDIAP quisimos evaluar esta iniciativa. Recientemente hemos terminado el proyecto, financiado por un PERIS, y ahora estamos valorando cómo hacer que los resultados sean útiles y aplicables a la práctica clínica, para perfeccionar la intervención, escalarla, darle continuidad y trasladarla a otros ámbitos.
¿Puedes avanzar algún resultado preliminar?
Vimos que, en términos de eficacia, la intervención mejoró la resiliencia de los profesionales y redujo los niveles de burnout. Ha tenido efectos positivos, y mediante estudios cualitativos también comprobamos que, además de la eficacia clínica, ha mejorado la cohesión del equipo. También ha sido valorada positivamente por los psicólogos clínicos de atención primaria, porque ha reforzado su rol dentro del equipo. Los promotores de la iniciativa, los responsables de Atención Primaria del ICS, también la han valorado muy bien.
¿Cuánto tiempo ha durado?
El proyecto comenzó a mediados de 2022 y terminó en 2024. Es un ejemplo de investigación con impacto. De hecho, lo hemos presentado a unos premios llamados así, Investigación con impacto, a ver si los ganamos. La utilidad real de la investigación siempre ha sido algo que me ha interesado mucho. Por ejemplo, en el proyecto INDI, que consistía en diseñar una intervención para mejorar el manejo de la depresión en Atención Primaria, primero hicimos un ensayo clínico, y luego intentamos trasladarlo a la práctica clínica. Es cierto que una cosa es un ensayo controlado, con profesionales voluntarios, y otra muy diferente aplicarlo en la realidad, donde no todos tienen las mismas motivaciones. Tuvimos un éxito parcial, pero nos sirvió para entender las dificultades de implementar intervenciones complejas en la práctica real.
Una de las virtudes de la investigación en atención primaria es que parte de los propios profesionales y tiene una aplicación directa.
Otro proyecto que lleváis a cabo es el estudio del impacto de la pandemia en la salud mental de los jóvenes.
Este lo estamos haciendo con Constanza Jacques y Ana Lozano, junto con otros investigadores. Utilizamos el SIDIAP, una herramienta muy potente. Estudiamos cómo han evolucionado los trastornos mentales en jóvenes y adolescentes en los últimos años. Vimos que la pandemia tuvo un efecto muy destructivo en la salud mental, aunque ya antes había una tendencia creciente. Hemos detectado diferencias según el sexo y género, la situación socioeconómica o el origen. La salud mental no son solo neurotransmisores, los factores sociales tienen un gran impacto. Además, este estudio combina datos cuantitativos del SIDIAP con un estudio cualitativo con jóvenes afectados, profesores y profesionales sanitarios, que nos ayuda a profundizar en el significado de esas diferencias.
Durante la pandemia se hablaba de una pandemia de salud mental. ¿Seguimos sufriéndola?
Entre los profesionales sanitarios, los efectos más intensos se vivieron durante la pandemia y luego se atenuaron. No obstante, ya antes había necesidades no cubiertas en bienestar emocional. La pandemia las visibilizó. En cuanto a los jóvenes, tenemos datos hasta 2022, y hemos pedido más para saber qué ha pasado después.
¿Cuál es vuestra hipótesis? ¿Crees que estamos ante una situación preocupante?
Estoy seguro de que sí. Seguimos con niveles altos. Quizás algo ha mejorado, pero los problemas de salud mental, una vez aparecen, son difíciles de superar.
Recientemente recibiste una ayuda para viajar a Chile. ¿Qué proyecto vas a realizar allí?
Conocí a investigadores de la Universidad de Talca, psiquiatras y médicos de familia, que investigan sobre modelos de manejo de la depresión en atención primaria. Ellos se enfocan en los traumas remotos que condicionan la depresión en adultos, un tema que nosotros no habíamos abordado. Voy a trabajar unos meses con ellos para aprender su modelo y ver si podemos aplicarlo en nuestras líneas de investigación, tanto científicas como formativas.
¿Cómo ves al IDIAPJGol y su papel en el panorama de investigación?
El IDIAP es muy útil para impulsar la investigación en atención primaria. Es también algo singular, ya que en otras comunidades no existe nada igual.
¿Los profesionales conocen el IDIAP y la investigación que se hace en atención primaria?
El IDIAP es bastante conocido, aunque no todos los profesionales están interesados en investigar. Yo siempre digo que no es necesario dedicarse profesionalmente a la investigación. Para los profesionales asistenciales, investigar es un buen complemento. Aquí siempre tenemos las puertas abiertas. De hecho, uno de mis objetivos como coordinador es difundir esta idea: que ofrecemos asesoramiento para convertir ideas en proyectos, grandes o pequeños.
¿Cómo influye investigar en tu manera de ejercer como médico?
Yo investigo en salud mental, un área clave en medicina de familia. Cuando decidí investigar, elegí un tema que tuviera que ver con mi práctica y en el que me sentía menos seguro. Hacer investigación te da una mirada más crítica sobre lo que haces, sobre las recomendaciones de las guías clínicas, te ayuda a entender sus limitaciones y la dificultad de aplicar la evidencia a la vida real. Comprendes la discordancia entre la evidencia y la práctica. Esa mirada crítica es muy útil.
¿Qué proyectos de futuro tenéis en la USR?
Cada vez apostamos más por convocatorias internacionales, aunque son complejas. También queremos mejorar los procedimientos internos para transformar preguntas de la práctica clínica en proyectos de investigación.
¿Y el futuro del IDIAP?
Creo que el IDIAP está creciendo en magnitud, funciones y posibilidades. Los proyectos son más complejos y requieren más soporte técnico. El SIDIAP es una herramienta muy potente y lo será aún más. También creo que un buen objetivo es situar al IDIAP al nivel de los grandes centros de investigación hospitalarios. Será un reto político y administrativo, pero es esencial para garantizar su continuidad y expansión.
